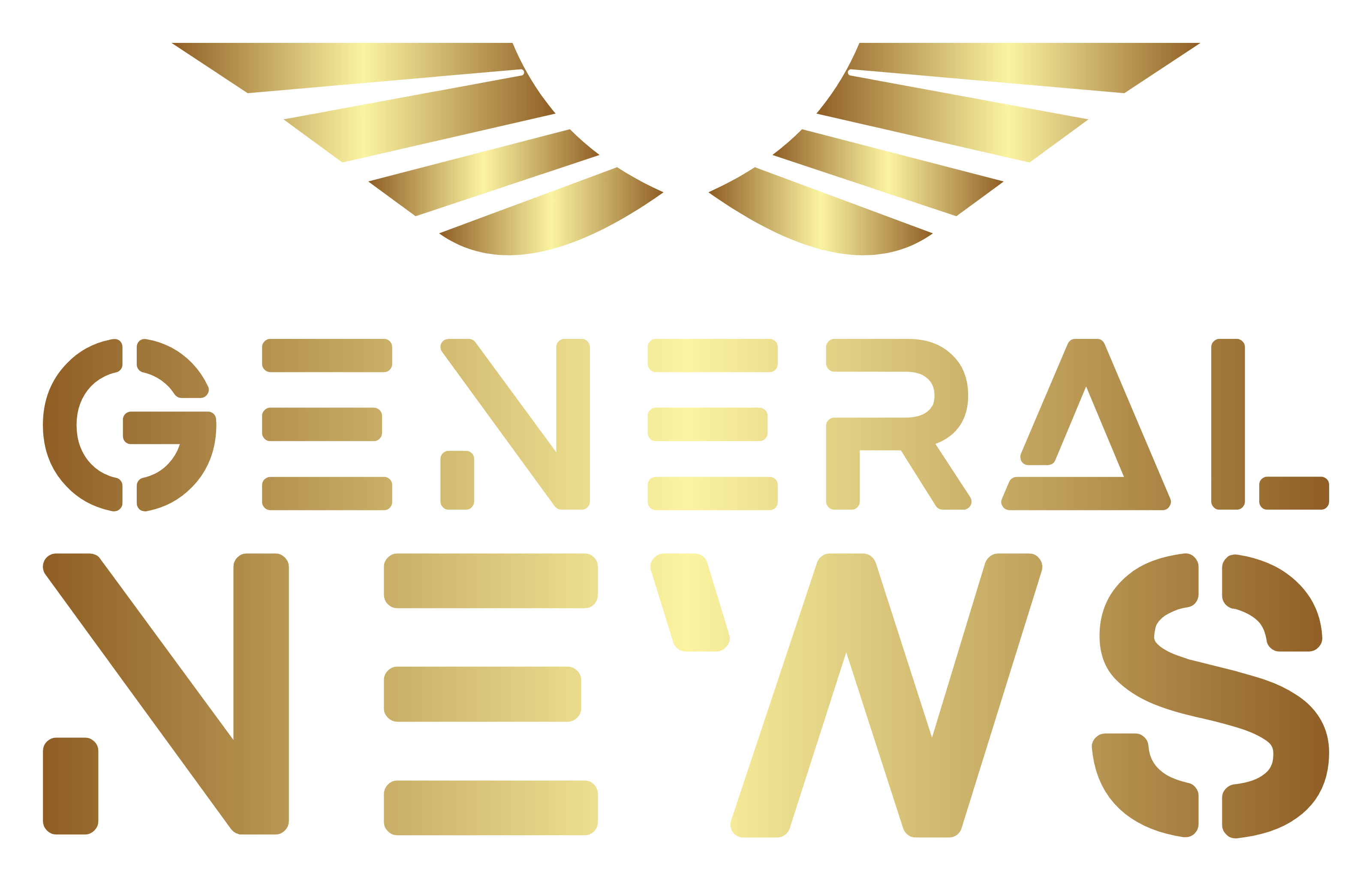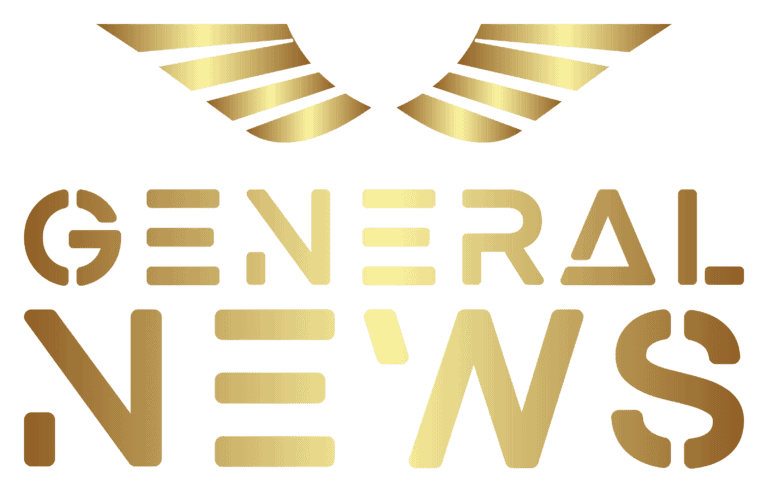El mundo es el escenario de una tragedia eterna, un ciclo de autodestrucción del que la humanidad parece incapaz de escapar. Una y otra vez caemos en la catástrofe, no por una calamidad externa, sino por un defecto fatal de nuestra propia naturaleza. Karl Marx dijo una vez en su inmortal sabiduría: "La historia se repite, la primera vez como tragedia, la segunda como farsa". Pero preguntémonos: ¿qué viene después de la farsa? Es una espiral interminable de decadencia, una catástrofe más profunda y oscura. Y es una catástrofe que elegimos una y otra vez. No es un accidente; nos la hemos buscado nosotros mismos. Somos los arquitectos de nuestra propia desaparición, porque continuamente entregamos el poder a la gente que nos destruirá.
La historia no sólo se repite, sino que revela la única verdad que nos negamos a aprender: el poder no consiste en gobernar, sino en sobrevivir a cualquier precio. Y quienes se apoderan de él no aprenden a gobernar, aprenden a apoderarse de él. Los peores líderes no son los que no saben liderar; son los que aprenden a explotar, manipular y controlar a las masas. En esta realidad, no elegimos líderes para que nos curen y nos guíen, sino depredadores que se aprovechan de nuestro miedo e ignorancia.
El demagogo es el verdadero rostro de esta tragedia. Mediante su astuto uso de la propaganda y su arte de cultivar el odio, no ofrecen soluciones, sino dominación. No buscan unir. Buscan dividir. Con precisión quirúrgica, difunden desinformación, tergiversan la verdad en mentiras y siembran el desprecio contra cualquiera que se atreva a desafiar su narrativa. No sólo quieren tu voto: quieren tu alma, tu lealtad, tu sumisión ciega. ¿Tragedia? Nosotros se la damos.
Comparemos esto con una sociedad que no se rige por la sabiduría o la competencia, sino por el oportunismo, en la que los líderes más peligrosos son los que manipulan los miedos y las emociones de la gente, no su razón. Son los que entienden que el poder no reside en cumplir las promesas, sino en crear crisis para que las masas supliquen un salvador que resuelva los mismos problemas que los líderes han creado. No crean sociedades. Las destrozan y dejan un rastro de caos y desesperación a su paso. ¿Y qué es lo más inquietante? Siempre caemos en la trampa.
No se trata de una anomalía. Tomemos como ejemplo Sri Lanka, donde los ciudadanos eligen a líderes que creen que cambiarán su destino, sólo para verse traicionados por las mismas estructuras podridas de las que esperaban escapar. En teoría, se supone que la democracia es el seguro del pueblo contra la tiranía, pero en la práctica es una broma cruel. No devuelve el poder al pueblo, sino que lo consolida en manos de unos pocos corruptos. "Ni se te ocurra corromperme, pero escucha, si quieres, puedes 'contribuir' a nuestro partido. Por eso mismo insto a mis camaradas a que lleven camisas con dos bolsillos: uno para mí y otro para el partido", susurrarán en voz baja. Tras hacerse con el poder, estos políticos no construirán el futuro que prometieron. Están construyendo imperios, unas jaulas con sus círculos íntimos. Llevan máscaras para engañarte: "Oh, mi Mesías, tómate tu tiempo, guíanos hacia la 'tierra prometida'". En realidad, están utilizando los mismos sistemas que se supone que deben proteger al público para promover su propia agenda, y cuando la gente se da cuenta de lo que ha ocurrido, ya es demasiado tarde. El poder ya no consiste en servir al pueblo, sino en adueñarse de él.
Y aquí está la cruda realidad: es por diseño. El caos, la manipulación, la degradación de las masas... todo forma parte del plan. Los políticos que llegan al poder mediante el engaño, la división y el miedo no quieren arreglar nada. Quieren controlarlo todo. Saben que una sociedad convulsa es una sociedad que ellos pueden moldear, una sociedad que les seguirá por desesperación. La gente que quiere un cambio no busca soluciones, busca a alguien que le dé esperanza, aunque esa esperanza se base en mentiras. Los políticos son traficantes y la gente es adicta.
Vemos este patrón una y otra vez, pero parece que nunca aprendemos. Tomemos como ejemplo Sri Lanka, donde los ciudadanos eligen a un líder que promete poner fin a su sufrimiento, sólo para ser aplastados bajo el peso de las mentiras, la propaganda cínica, la manipulación de la opinión pública y la traición. Pero no se trata de un caso aislado, sino de la regla. La democracia, en lugar de dar poder a la gente, a menudo la atrapa aún más. Votamos en función de las promesas, no de los resultados. Y cuando esas promesas se incumplen inevitablemente, culpamos al sistema, a los medios de comunicación, a cualquiera menos a nosotros mismos. Pero el problema no es el sistema. El problema es que seguimos permitiéndolo. Nosotros lo permitimos.
Y quizá lo más inquietante de esta tragedia es cómo esperamos el fracaso. Sabemos que nuestros líderes nos engañarán. Sabemos que nos fallarán. Sin embargo, año tras año volvemos a las urnas para votar por las mismas promesas vacías. ¿El segundo hombre en pisar la luna? Irrelevante. Ya no nos importa lo esencial. Lo único que nos importa es quién "gana" el espectáculo. Y esa es la esencia de nuestro fracaso colectivo. El segundo puesto no importa. El fracaso de la gobernanza no importa. Lo que importa es quién obtiene el reconocimiento - y cuanto más ruidoso sea el líder, más carismático, más divisivo, más distinguido, más probabilidades tendrá de triunfar. Ya no nos interesa la salud de la sociedad, nos interesa la dominación.
La democracia no es una panacea. Es una herramienta y, como cualquier herramienta, puede utilizarse para bien o para mal. Pero la democracia sin autoconciencia no es más que una fantasía. Votamos en función de quién es el más ruidoso, el más valiente, el más divertido, no el más sabio, ni el más competente. Y cuando se produce el inevitable colapso -y así será, una y otra vez- culpamos al sistema, a la oposición, a los medios de comunicación, pero nunca a nosotros mismos. Nunca nos hacemos la pregunta crítica: ¿Cómo hemos podido permitir que esto vuelva a ocurrir?
slguardian.org / gnews.cz-jav